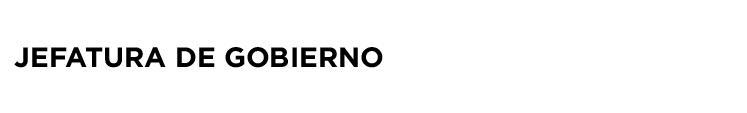Mensaje de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la Conmemoración por los siete siglos de la fundación de México-Tenochtitlan
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLARA BRUGADA MOLINA (CBM): Buenos días a todas y todos.
Saludamos con mucho cariño a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias por llevar a cabo esta gran conmemoración y por invitarnos, por invitar a su pueblo.
Saludamos a las niñas, niños; representantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México; y también a los PILARES y las Utopías que participan.
Saludamos a todo el Gabinete, Gabinete Ampliado de la Presidencia.
Estamos aquí queriendo, el día de hoy, saludar a las cuatro direcciones, así como a tantas y tantos que han llegado hoy: mujeres y jóvenes, hombres, niñas, niños, ancianos, macehuales, que han sido protagonistas de grandes transformaciones en esta ciudad.
Saludo también a los que han estado preparando este evento desde hace mucho tiempo. A los que vienen emulando a las peregrinaciones después de incontables jornadas para celebrar una cita con nuestra historia.
Hoy es un día glorioso: conmemoramos 700 años occidentales de la Fundación de México-Tenochtitlan.
Por un momento, quiero invitar a todas y todos los presentes a imaginarse en la mitad de una gran laguna que se extiende hasta las lejanas faldas de un círculo de montañas. Bajo nuestros pies hay un islote hecho de piedra que apenas sobresale a la superficie. Desde aquí, si miran hacia el sur, pueden ver un nopal cuyas raíces penetran profundamente en la tierra y de cuyas pencas nacen profusas tunas y espinas.
Hoy es el día, como hace 700 años, en que el sol vuela como una inmensa y poderosa águila sobre la cuenca de México. Es el momento preciso en que esa poderosa ave, mensajera de Huitzilopochtli, se detiene radiante y majestuosa, iluminando sin límite todo el espacio de esta amorosa y fértil cuenca, como una olla luna en cuyo ombligo surge la vida.
Este es el momento mítico que conjuntó la maravilla de la naturaleza iluminada por un eclipse, el afán de existir del pueblo mexica y el legado cultural de toda la civilización mesoamericana en una sola, compleja y entrañable señal: el águila que se posa sobre el nopal emergido sobre la roca, nacido del corazón de un héroe vencido y nutrido por un manantial que daba dos géneros de agua.
Eso vieron los hombres y las mujeres chichimecas que venían de Aztlán hace 700 años. Esta escena marcó el fin de una larga peregrinación y el comienzo de una civilización destinada a trascender el tiempo.
Este encuentro fue tallado sobre una de las esculturas más significativas del pueblo mexica, el Teocalli de la fundación o de la guerra, cuya representación monumental la vamos a poder admirar muy pronto en este lugar. En ella viene tallada una fecha mítica: el año Dos Casa, es decir, 1325, hace 700 años.
Aquí florecieron y construyeron una de las culturas más grandes y asombrosas del mundo antiguo. Nuestra Ciudad de México-Tenochtitlan fue el hogar de un pueblo heredero de los saberes milenarios de las civilizaciones que existieron antes de ellos. Heredaron el cálculo de las estrellas, la cuenta de los días, el conocimiento preciso de la arquitectura, la construcción, la confección de telas y plumas y la agricultura sobre chinampas, que todavía tenemos en esta gran ciudad.
La ciudad que construyeron fue prodigio de ingeniería, de organización, de arte y dominio. Quienes la vieron en su apogeo quedaron maravillados. Sus calzadas flotantes, sus templos que tocaban el cielo, sus chinampas fértiles, sus mercados rebosantes, nunca han vuelto a verse, por eso la gloria de Tenochtitlan sigue intacta.
Las piedras con que se erigieron los edificios coloniales de la Ciudad de los Palacios provienen de las construcciones aztecas. Las manos y brazos que las levantaron y las tallaron eran de nuestros abuelos mexicas. Tenemos que recordar siempre que esta gran ciudad, que aquí, en este glorioso Zócalo tenemos cimientos: encontramos aquí abajo la gran civilización mexica.
700 años después, el legado mexica sigue vivo: los saberes ancestrales, la cosmovisión que honra la tierra, el agua, el sol y el viento nos siguen hablando. ¡Viven los pueblos originarios en esta gran ciudad!
Y la ciudad que emergió del agua se convirtió en la capital de una nación que jamás aceptó el yugo de otro pueblo y que a lo largo de su historia ha defendido su libertad. Una nación cuyo emblema sigue siendo un águila solar, parada sobre un nopal devorando una serpiente, como lo vieron hace 700 años nuestros ancestros.
Los mexicanos actuales somos herederos del patrimonio de aquellos que fundaron esta ciudad, cumbre de la civilización mesoamericana y hoy, con este acto, 700 años después, a más de 13 ataduras de 52 ciclos, honramos la memoria de las mujeres y hombres que la fundaron. Hoy, en la fundación de los 700 años, hacemos un homenaje a los maravillosos héroes y heroínas que resistieron y defendieron esta ciudad:
¡Que viva Moctezuma! ¡Que viva Cuitláhuac! ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Y que viva la mujer Tecuichpo!
¡Y a toda la grandeza de hombres y mujeres que dieron la vida por esta ciudad!
Y también hacemos homenaje a las deidades mujeres, a las diosas mujeres que acompañaron a este pueblo y a su grandeza cultural y hoy decimos, a 700 años: ¡Que viva la Coatlicue! ¡Que viva la Coyolxauhqui! ¡Y que viva la Tlaltecuhtli!
Quiero cerrar con las palabras de la crónica mexicana sobre México-Tenochtitlan:
“Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer, su renombre, su historia, su recuerdo. Así, en el porvenir jamás perecerá, jamás se olvidará. Nosotros, hijos de ellos, quienes tenemos su sangre y su color, lo vamos a decir y lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán y habrán de nacer, los hijos de los mexicanos, los hijos de los de tenochcas”.
¡Mientras exista el mundo, vivirá por siempre la gloria de México-Tenochtitlan!
PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO (CSP): Buenos días a todas, a todos.
Nos reunimos hoy para conmemorar la herencia de Tenochtitlan y el legado que lleva en su corazón la historia de nuestro querido México.
Reconocer a Tenochtitlan no es hablar de un pasado muerto; es, por el contrario, hablar del pulso vivo que late bajo nuestra ciudad capital, pero también en nuestras palabras, nuestra comida, nuestras costumbres y, sobre todo, nuestra grandeza cultural y nuestra identidad.
Tenochtitlan fue mucho más que una ciudad majestuosa, fue un símbolo de organización, de poder, de ciencia, de arte y de visión. Fue el centro de un mundo indígena que supo construir un modelo de civilización propio, en armonía con la tierra, con los astros, con sus dioses y diosas.
Según la tradición mexica, su dios principal, Huitzilopochtli, les ordenó buscar un lugar donde verían una señal divina: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, nuestro Escudo Nacional. Este símbolo sagrado, que representa el cumplimiento de la profecía, fue visto en una isla en medio de un lago.
Aquí, en este lugar, aparentemente inhóspito, los mexicas que se trasladaron desde el mítico Aztlán decidieron establecer su ciudad: Tenochtitlan. Es así que aquí, en medio de las aguas del lago de Texcoco, nació una visión de fuerza, de fe; Tenochtitlan se alzó como su origen, un águila sobre un nopal, tal como lo soñaron sus fundadores, obedeciendo la señal de los dioses.
Tenochtitlan fue belleza en movimiento. Desde lo alto de sus templos, los sacerdotes hablaban con los dioses; desde sus mercados, el bullicio del comercio unía a pueblos lejanos; desde sus canales, las canoas deslizaban vida entre las chinampas, jardines flotantes que proveían el alimento de cientos de miles.
Era una ciudad de orden y arte, de poder y de poesía. Su arquitectura era exacta como las estrellas y su gente orgullosa. Todo tenía un propósito, una armonía: el maíz en los campos y en las chinampas, los códices en las manos de los sabios que guardaron la memoria, el guerrero que ofrecía su vida por mantener el equilibrio del universo.
Insisto, la grandeza de Tenochtitlan no fue solo su fuerza y su belleza, sino su alma. El espíritu indómito de un pueblo que emergió de la nada para crearlo todo, que convirtió una isla inhóspita en un imperio, que amó tanto a sus dioses, a su tierra y a sus ancestros, que fue capaz de ofrecer su corazón para que el Sol siguiera saliendo todos los días.
Por eso, cuando los españoles llegaron en 1519, lo que encontraron no fue tierra vacía y lo que divulgaron después como supuesto salvajismo, sino lo que encontraron fue un imperio sólido, con leyes, lengua, escritura, medicina, formas de cultivo, ingeniería, cultura, conocimientos astronómicos. Lo que vieron en Tenochtitlan, sus templos, sus chinampas, sus mercados, su gente organizada, sus escuelas, los hizo pensar que estaban ante algo sobrenatural.
Y, sin embargo, en lugar de comprenderlo, decidieron aplastarlo. La caída de Tenochtitlan, en 1521, no solo significó la destrucción de una ciudad. Fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena: una nueva religión, una nueva cultura, impusieron una nueva lengua.
La Colonia no solo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación; a pesar de que ser indígena –lo decían ellos– era sinónimo de atraso, de ignorancia, de barbarie. Esa fue quizá la herida más profunda, una herida que estamos obligados como mexicanas y mexicanos a curar y a garantizar que se cure, porque fue alimentada por demasiado tiempo de discriminación. Por eso, reivindicamos el hoy, el hoy que es el comienzo de esa cura con la Cuarta Transformación de la vida pública.
Y si la discriminación quiso marcar la historia, esa discriminación fue más dura, más profunda y más sistemática cuando se dirigió a las mujeres indígenas. A ellas no solo se les negó el poder político o económico, sino el derecho a hablar su lengua, a proteger su cuerpo, a ser reconocidas como personas con historia y con derechos.
La estructura colonial no desapareció con la Independencia, persistió en las formas de poder, en el racismo, en la exclusión de los pueblos originarios, en la marginación que aún hoy viven millones de mexicanas y mexicanos. Se reveló en diferentes momentos de la historia, en especial durante la Revolución Mexicana, pero prevaleció después por muchos años, en especial durante todo el periodo neoliberal.
El legado de Tenochtitlan, sin embargo, no fue vencido. Vive en la resistencia silenciosa de los pueblos, en la lengua náhuatl que aún se habla, en el maíz que seguimos sembrando, en la medicina tradicional, en los rituales, en los nombres de nuestros cerros, nuestros ríos, nuestras calles, nuestros pueblos, en el nombre de nuestra patria, nuestro nombre: México
Vive también en la sangre de quienes generación tras generación han llevado con orgullo sus raíces, porque México no nació con la llegada de los españoles, México nació mucho antes, con las grandes civilizaciones que florecieron estas benditas tierras: los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los purépechas, los mixtecos, todos los pueblos originarios. Tenochtitlan por ello, fue y sigue siendo símbolo de ese México profundo, milenario y resistente.
Hoy, más de 500 años después de aquella invasión, la Cuarta Transformación mira de frente y con orgullo a nuestra historia. No para dividir, sino para comprender; no para odiar, sino para sanar la memoria. Y en ese proceso, en ese esfuerzo por recuperar nuestra raíz, la Cuarta Transformación, que inició con fuerza y tesón el pueblo de México, ha abierto un nuevo capítulo.
No es casual que uno de los pilares fundamentales sea el reconocimiento de los pueblos originarios. Por primera vez, el Gobierno de México ha puesto en el centro a quienes fueron históricamente relegados; por primera vez, se ha reivindicado su lugar, su tierra, su agua, su cultura, su palabra, sus derechos elevados al rango constitucional; y ha otorgado perdón, por atrocidades del pasado, a los pueblos mancillados reconociendo la profundidad de la palabra justicia.
Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia, no se debilitan, se reconcilian consigo mismo y crecen con una libertad que solo otorga la verdad profunda.
Por ello, la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera, si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas; que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo; y que no puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al profundo y orgulloso rostro indígena de México, su esencia y su grandeza cultural.
Recuperar el legado de Tenochtitlan no significa vivir en el pasado, significa reconocernos en él, significa entender que lo que somos hoy, nuestra forma de hablar, de comer, de mirar al mundo, está profundamente marcado por esa historia, y que solo podremos avanzar como nación si caminamos con esa memoria, con ese orgullo, con esa fuerza. Por ello, debemos entender que erradicar el racismo no es una opción, es una necesidad y una obligación para construir una sociedad justa, incluyente y digna para todas y para todos.
Hoy, Tenochtitlan no solo vive en las piedras del Templo Mayor, en el Calendario Azteca, en la gran imagen de Tláloc o en la piedra labrada con la Coatlicue. Vive en los barrios de Iztapalapa, en los pueblos de Tlalpan, en las mujeres que enseñan la lengua a sus hijos, en los jóvenes que levantan la voz contra el racismo, en los campesinos que aún siembran, como lo hacían sus abuelos. Vive también en el corazón de un México que ha decidido no olvidar.
Por eso, el legado de Tenochtitlan no es ruina ni nostalgia, es semilla, es esperanza. Una semilla que sigue brotando, que sigue luchando, que sigue enseñándonos que la historia no se borra, que la raíz no se niega y que el verdadero futuro solo puede construirse si abrazamos con valentía todo lo que fuimos y todo lo que somos.
Quien no recuerda sus raíces, camina sin sombra ni rumbo. La memoria es semilla, si no se cuida no florece. Para saber a dónde vamos hay que escuchar de dónde venimos, porque el origen no es pasado muerto, es una brújula viva.
Por ello, a todas las mexicanas y mexicanos, de todas las raíces, nos une el deber de honrar a los pueblos originarios, reconocer nuestro legado de grandeza, amar esta tierra sagrada que nos dio nacer o que nos acogió y sentir con orgullo profundo que somos parte de una patria milenaria y viva.
Por ello decimos fuerte y lejos: “Mientras exista el mundo no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan”.
¡Que viva Tenochtitlan! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el México profundo!
¡Que viva para siempre y por siempre nuestro querido México!