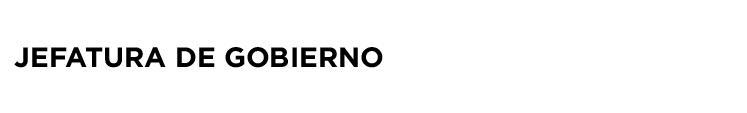Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el Foro “La Ciudad y la Transformación – Sentido Común. Las Plumas de la Transformación”, en FARO Cosmos
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO (CSP): A ver, yo primero les voy a presentar la revista, que no solo es una revista, también es un portal que está en redes sociales y que están actualizándose permanentemente.
Sentido Común tiene un consejo editorial, que a mí lo que me gusta es que son dos generaciones en realidad: son académicos, pensadores que han estado con nosotros desde hace tiempo; y jóvenes, que la mayoría de ellos son académicos, académicas que han decidido construir conjuntamente, como bien dice Jesús –y eso me gustó mucho– un nuevo sentido común frente al neoliberalismo.
Y este esfuerzo, particularmente la revista, tiene un consejo editorial que son Lorenzo Meyer, Enrique Semo, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Beatriz Aldaco, Héctor Díaz-Polanco, Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández, Rafael Pineda “Rapé”, Armando Bartra, José Gandarilla, Violeta Vázquez-Rojas, Silvana Rabinovich, Elvira Concheiro, Violeta Núñez, Diana Fuentes, Elisa Godínez, Juan Pablo Morales, Irvin Rojas, Víctor Aramburu, Adrián Velázquez. El director es Fabrizio Mejía, la subdirectora es Renata Turrent, el editor es Samuel Cortés y el diseño Andrés Mario Ramírez Cuevas.
Ahora, muchas veces se hace un esfuerzo por crear una revista, un periódico, un portal y se abandona más o menos al mes, al número cero, es difícil llegar al número uno. Bueno, Sentido Común ya tiene 12 números, eso quiere decir que Sentido Común tiene una larga vida. Y tiene una larga vida porque, desde mi punto de vista, sabemos de la vieja guardia, pero esta nueva guardia tiene mucha convicción, y por eso me gustó el nombre que se le puso a este programa, que son “Plumas de la Transformación”.
Estamos hablando de un momento histórico, de Transformación única de nuestra patria, y a esta transformación la acompaña, como cualquier transformación, la gran mayoría del pueblo de México y junto al pueblo de México o son pueblo de México también, un grupo de académicos jóvenes que no son los únicos, hay muchos que están escribiendo en esta revista y que hoy no se avergüenzan, al contrario, dignamente, orgullosamente dicen: “Somos Plumas de la Transformación, somos parte de la Cuarta Transformación”. No por ello tienen sus críticas constructivas, pero saben qué momento histórico está viviendo México y se colocan del lado correcto de la historia, por eso es el nuevo Sentido Común.
Muchas gracias.
Es muy difícil hablar después de la cátedra. Yo me voy a regresar a la 4T.
El 27 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente López Obrador, por primera vez, enmarca en dos palabras el pensamiento que construye la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y le llama “Humanismo Mexicano”. El “Humanismo Mexicano”, en efecto, refleja toda la historia de México, la construcción solidaria de nuestro país, de nuestra patria.
Pero en ese discurso, López Obrador dice: “La esencia del Humanismo Mexicano es: Por el bien de todos, primero los pobres”. Y esa frase que la hemos escuchado desde que él fue candidato a la jefatura de Gobierno, si lo pensamos es profunda, habla de fraternidad, de solidaridad, de amor, de que una sociedad no puede estar bien si dejamos atrás a millones y millones de mexicanos. Pero también establece una política, una política de redistribución de la riqueza, una política en donde los gobiernos tienen que dedicarse a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen; gobiernos o si lo vemos todavía más, un Estado que tiene que recuperar los grandes derechos de los mexicanos y mexicanas.
Con el neoliberalismo lo que ocurrió es que se buscó mercantilizar todo, además de la corrupción. Y frente a esta mercantilización, sin decir que el mercado o la iniciativa privada no son importantes para el desarrollo, lo que quisieron fue mercantilizar la educación, la salud, la naturaleza, mercantilizar el amor, mercantilizar todo. Ya no quiero repetir las palabras de Saramago, que le hemos oído a Layda Sansores muchas veces.
Y frente a ello, lo que se construye con la Cuarta Transformación, con dejar atrás al viejo régimen, que no solo es el neoliberalismo, sino también el autoritarismo, se construye el Humanismo Mexicano sobre las raíces de nuestro país.
Y hay un artículo de Beatriz Aldaco en este número de Sentido Común, que les invito a leerlo todo. Primero que tiene una ilustración de “Jerge”, que es esta –que ojalá por ahí la puedan poner–, que es la 4T construida con muchísimas manos, surgida de abajo y surgida de la historia. Y en ese artículo, si me lo permiten, quiero leer tres cosas, nada más. Esto que viene en la primera página: “En tanto son mis semejantes, podría estar yo en lugar de ellos, de ahí que, en solidaridad, estoy obligado a ponerme en su situación y a volar en favor de lo que celebro o deseo o desearía mi propia persona”.
E inicia con un párrafo de Galeano, que yo no conocía o tal vez sí, pero no me había percatado, dice: “La única mirada humana que vale la pena es la mirada horizontal, la relación de caridad es una relación vertical, autoritaria, en el fondo de desprecio, disfrazado de lástima. Las relaciones humanas que valen la pena son las solidarias, porque son horizontales”.
A mí me gusta repetir una frase del Papa Francisco, que considero que es un humanista, que dice que: la única manera lícita de mirar a alguien de arriba hacia abajo es cuando le das la mano para levantarse. Y ese es el sentido mayor de la igualdad y del humanismo, es la mirada horizontal, es acabar con la discriminación, con el clasismo, con el racismo que tanto ha estado escondido en la historia nacional y, particularmente, en la historia reciente.
Y termino con esta frase de Beatriz Aldaco, que dice, –es el final de su artículo que es corto–: “En medio de un mundo que se debate entre el neoliberalismo y el humanismo, el Presidente de México, sencillo y valiente, continúa apegado con mayor énfasis, a dos años de concluir su gestión, al valor del amor encarnado en la solidaridad humanista entre los seres humanos, como la única vía para lograr la paz, sin la cual la civilización no puede mirar con optimismo el futuro. Para mí, ese es el Humanismo Mexicano.
DIRECTOR DE LA REVISTA “SENTIDO COMÚN”, FABRIZIO MEJÍA MADRID (FMM): Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias a ustedes por venir, tengo dos minutos para hablar de Sentido Común.
Bueno, la revista nace precisamente de la idea de lo que es el sentido común que, digamos, en general puede decirse como la aceptación de que todos nosotros podemos emitir un juicio sobre asuntos públicos. Esto es esencial, de hecho, en la Inglaterra del Siglo XVIII se separó ese sentido del resto de los sentidos de percepción; se decía “hay un sentido común”, precisamente, por la capacidad que todos tenemos de hacer juicios en la esfera pública.
Y en ese sentido, esta revista nace con el debate al interior de la 4T; digo “al interior de la 4T” porque el debate afuera de la 4T no existe, es en realidad una serie de descalificaciones, insultos, están mezclados propagandistas con golpeadores, etcétera. Y eso no nos interesa a nosotros enfrentarlo porque lo que queremos es debatir los temas de la Transformación y, por lo tanto, esta revista es en torno al debate de los temas públicos.
En general, digamos, la revista, hemos hecho 12 números que son digitales, son gratuitos, están a su disposición en la página de la revista y lo que hemos tratado de dialogar, de debatir son los temas hacia adelante de la 4T. Hemos debatido desde el feminismo social hasta –en el número que no se pierdan, el próximo– la Reforma al Poder Judicial, pasando por la salud, cuáles son los temas de pendientes en los temas de la salud, la seguridad y otros que habido, entre ellos el del Humanismo Mexicano que es esta recuperación que se hace desde el discurso público de: “nada de lo humano nos es ajeno”.
TITULAR DEL CONSEJO EDITORIAL DE SENTIDO COMÚN, VIOLETA VÁZQUEZ-ROJAS MALDONADO (VVRM): Gracias, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Claudia, por este espacio, que honor compartirlo con Jesús y con Fabrizio, con la Jefa de Gobierno.
La revista a mí me parece que refleja una batalla cultural que se dio desde 2019, ya entrado, una vez instalado este nuevo gobierno, en el que los intelectuales de antaño nos disputaban la racionalidad completamente y pensaban… como que su discurso era que del lado de la Transformación o del Proyecto Obradorista no había intelectuales, no había racionalidad, no había académicos, no había especialistas, no había nadie que pudiera discutir con argumentos, todo eso era supuestamente de ellos.
Y creo que durante estos años les hemos arrebatado ese discurso y, poco a poco, en muchísimos otros espacios, que no son todos, ni son los mayoritarios, pero sí creo que ese discurso que era tan preponderante en los primeros años del gobierno se ha demostrado una y otra vez que es falso, que, de hecho, las mejores batallas argumentales están de este lado y que, si me lo permiten, el ejercicio de la crítica también está de este lado. Lo que ellos hacen no es crítica, porque no es ponderación de razones, es solamente repetición de consignas.
Y yo creo que esta revista condensa eso, y que llegó justo en un momento en el que era necesario plasmarlo en un material que fuera accesible para todos, en el que todos supiéramos que todos somos parte del debate público.
Y aquí me gustaría traer a colación una distinción que retoma Chomsky, de Jefferson, donde dice que Jefferson, en sus últimos años de vida, estaba reflexionando sobre los demócratas y los aristócratas. Y decía que los aristócratas, sobre todas las cosas, le tenían temor a la gente, le tenían desconfianza y trataban de arrebatarle su poder para depositarlo solamente en las manos de una élite. Mientras que los demócratas, son aquellos que se identifican con la gente, que le tienen confianza y que creen que la gente es la más sensata depositaria del bien público. Chomsky dice que los intelectuales modernos son los aristócratas de Jefferson.
Y yo creo que lo que estamos demostrando aquí es que, en esta batalla cultural, existen intelectuales demócratas, no se trata nada más de ser intelectuales de élite, sino de realizar esta labor intelectual, de discutir lo público y pensar en lo público, pero sin volverse un aristócrata. Y creo que para eso es esta revista y que lo común es a propósito ambiguo, entre lo que nos es cotidiano y lo que es compartido.
Muchas gracias.
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS (JRC): Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Una felicitación al equipo de Sentido Común: a Fabrizio Mejía, aquí a Violeta, a todas las compañeras, a Renata, en fin, a todos los que hacen posible esto.
Estamos viviendo un momento de cambio en el país, porque hubo una revolución de las conciencias, hubo una transformación de la mentalidad, un despertar ciudadano; y esta idea del “ciudadano imaginario”, de la que luego habla el Presidente, se rompió, y entonces la gente vio que tenía un poder para poder cambiar sus circunstancias. Y, afortunadamente, porque la historia de este país ha sido una historia de cambios violentos, esa mayoría pudo lograr las condiciones para hacer una transformación pacífica, democrática, basada en acciones y en ideas, en un proyecto de nación integrado por todos.
Y el sentido común contra el que lucho esta revolución de las conciencias, era el fin de la historia, el fin de la utopía, el “no hay otra salida”, la única alternativa es el neoliberalismo y el dominio del mercado sobre los pueblos, sobre las conciencias y sobre los recursos del planeta. Eso es lo que está en juego.
Entonces, hacer una revista basada en esta batalla cultural, como bien decía Violeta, nos permite ahondar y profundizar sobre este debate de ideas, este debate de conceptos y, sobre todo, de las concepciones del mundo que tenemos. Lo que está en disputa es si lo privado y el mercado son mucho más eficientes y dan futuro a la humanidad o es la democracia, la participación, la justicia social, algo que incomoda mucho que es la participación de la gente por defender los bienes comunes, por defender un futuro común y construir otro sentido común.
Entonces en ese proceso estamos, este es un proceso de construcción, por eso es tan importante herramientas como esta revista, que nos llevan a la reflexión, que nos documentan el debate y que nos permiten acercarnos a este conjunto de ideas que cada vez, mientras más se socialicen, más duradero y profundo será este cambio.
Muchas gracias.
FMM: El humanismo mexicano tiene una larga historia en México. Aquí tengo este breviario de la UNAM que se llama “Los Humanistas del Siglo XVIII” donde está Clavijero, donde está Javier Alegre, donde está Andrés Cavo. Y ustedes lo recordarán, seguramente, porque este rescate que hacen los escritores, los pensadores del Siglo XVIII mexicanos, sobre las culturas prehispánicas, tiene, digamos, un texto muy conocido que son las exhortaciones que hacen los padres a los hijos en Tenochtitlán, que es un texto… si no lo conocen son textos muy bellos.
Imagínense un papá dándole instrucciones, consejos, exhortando a sus hijos –hombres y mujeres– a comportarse de determinada forma; entonces, por supuesto es no robes, no mientas, no traiciones, son las exhortaciones que se le hacían a los hijos.
Pero más allá de esta historia, que es una historia propia, es una historia mexicana, de ahí, de esta recuperación de las culturas prehispánicas que hacen los pensadores del Siglo XVIII, es decir, que fundan una patria antes de que México sea independiente, lo que provoca es, por ejemplo, hay unas pinturas del Senado Azteca, del Senado Mexica donde parecen romanos, esa idea era la misma que habían tenido los humanistas del Renacimiento italiano, que era volver a la historia de Roma como ejemplo, de lo que tenía ejemplar, en el caso de la vida pública.
Hay que recordar que la idea de la política como virtud, como un ejercicio de virtudes es finalmente lo que Petrarca, Boccaccio, Bruni describen para sacar a los principados que, en ese entonces, estaban disputándose en Italia, no solamente contra las invasiones extranjeras de Francia, del Papa, porque hay que recordar que el Papa no es este señor que está ahora, sino eran Papas corruptos que tenían ejércitos, que invadían, invadieron Ferrara, sitiaron Florencia.
Y la respuesta de los escritores, de los pensadores del Renacimiento fue la política como virtud, es decir, Tácito había dicho que los países más corruptos eran los que tenían más leyes, y en ese sentido, lo que proponen los humanistas florentinos, sobre todo, es que la política sea un ejercicio de la virtud, es decir, de hacer el bien; y que, en ese sentido, hay que reformar los comportamientos de la élite, de los políticos.
Nada más quiero concluir con una frase rapidísimo que es, esta idea del humanismo, de la que estamos hablando ahora, tiene que ver, por supuesto, con la lucha ideológica, pero también de comportamientos contra el neoliberalismo, pero de eso hablaremos después.
VVRM: Bueno, yo no les voy a hablar de mi concepción del Humanismo Mexicano, mejor voy a aprovechar que estamos presentando la revista, para regresar a estos textos que cada uno, desde una perspectiva, diferente tratan de explicar el humanismo, y tampoco se los voy a contar todos, no hay spoilers.
Pero, en este número en especial se discute el Humanismo Mexicano desde, por ejemplo, Adrián Velázquez habla del papel del Estado –esto con lo que acaba de cerrar Fabrizio–, en contra de la cultura neoliberal, o bueno, si se le puede decir así; cuál es el papel de un Estado realmente de bienestar, después del desmantelamiento que sufrió en la época neoliberal.
Pedro Miguel tiene un artículo sobre la corrupción como el centro mismo del neoliberalismo y cómo todas las luchas transformadoras de México han sido, de alguna manera, luchas contra la corrupción.
Hay un artículo de Alejandro Jiménez Padilla que habla sobre la justicia, y por eso decía hace rato que la crítica al proyecto transformador viene desde adentro, porque este artículo en particular no es un artículo condescendiente en absoluto, es un artículo bastante crítico de algunas decisiones jurídicas que se han tomado.
Y Antonio Marvel, aquí presente, nos habla, por ejemplo, de los semilleros creativos y de una parte muy conmovedora en la que, por ejemplo, algunos de esos semilleros que se instalaron en Tlaxcala, en Tenancingo, que es un lugar conocido por la trata de personas, lograron instaurar este taller de artes escénicas, de tal manera que llevaron a las mujeres que tenían esta obra que se llama “Ipilwan Tleolli, Las Hijas del Maíz” a Nueva York, pero no como objeto de trata, que es como generalmente estas mujeres conocen Estados Unidos, sino como artistas. Y eso es una de las facetas de este cambio en términos de humanismo.
También hay un artículo más filosófico, de Diana Fuentes, que contrapone el humanismo radical al humanismo burgués, porque no todos los humanismos son iguales. Y uno más literario de Federico Mastrogiovanni, que también está aquí, donde nos habla justamente del origen de esta frase que mencionó Fabrizio, de Publio Terencio de: “Nada humano me es ajeno”, que en realidad era porque estaba de metiche con su vecino y entonces le dicen: “¿Por qué estás de metiche?”, y dice: “Porque nada humano me es ajeno, soy hombre”.
Se habla también del uso de la historia dentro de la transformación. Y hay un artículo muy, muy bueno, también, sobre la solidaridad como una de las columnas vertebrales del humanismo.
Y cierro mencionando el artículo de Sergio Silva sobre política exterior; es un artículo que trata de dar las directrices de nuestra política exterior, que siempre pensamos que por ser política exterior es algo que no nos concierne en nuestras vidas personales, pero creo yo que justamente toca el tema de regresar a los principios, que de eso se trata el Humanismo Mexicano, o ese el chiste de hablar de Humanismo Mexicano, de poder regresar a los principios y dejar que esos principios sean los que guíen nuestras políticas y nuestras exigencias.
Muchas gracias.
JRC: Muy sintéticamente, porque esto del Humanismo Mexicano lleva al origen de la nación, de México como lo que es: una historia de resistencias, una historia atravesada por la cultura de los pueblos originarios, y por un pensamiento libertario que a lo largo de su historia siempre se ha expresado.
Para mí la otra manera de decir del Humanismo Mexicano, es decir que México es una tierra de utopías, utopías realizadas o utopías truncadas, pero finalmente sueños construidos en colectivo a través de la lucha. Y en muchas regiones, en muchos momentos de la historia está expresado. Y eso para mí es lo más importante de rescatar del concepto del Humanismo Mexicano, porque es traer esa historia de resistencia, recuperar esa historia de pensamiento libertario y de esas experiencias sociales de utopías concretas que ha vivido nuestro país. Y entre esos tres elementos está el crisol de una nueva nación, y me parece que es muy correcto, muy importante recuperar esta parte.
Y bueno, de manera muy rápida diría, en esta historia de identificar algunos momentos de este proceso, en primer lugar están los pueblos originarios, y digo en primer lugar porque es nuestra carta cultural, nuestra distinción en el mundo y también nuestro aporte cultural, pero también civilizatorio. Los pueblos indígenas no son pueblos muertos, la cultura indígena no es una cultura del museo, no es folclor; son valores, son prácticas, es una visión del mundo que arraiga en la idea de que el hombre y la mujer, la comunidad tiene una responsabilidad frente a la tierra, frente al planeta en el que vive del cual es responsable. Y a partir de ese vínculo se construye toda una historia, a través de la milpa.
La milpa que es un policultivo, pero también es una metáfora de la vida. Es decir, el maíz, el frijol, la calabaza se ayudan mutuamente y de esta manera resultan los productos. La milpa no se puede cultivar en lo individual, se tiene que sembrar en colectivo. Por lo tanto, la simiente de las culturas y las civilizaciones mesoamericanas es la milpa, la comunidad. El sustento que es el grano, la calabaza, el frijol que les dan alimento, pero la organización la forma comunitaria de trabajo, de concebir la resolución de los problemas, el tequio, la mano vuelta, la reciprocidad como valores ese es el sustrato cultural del Humanismo Mexicano desde el lado de los pueblos indígenas.
Pero, por otro lado, también el de la resistencia, el de la resistencia cultural, el de la persistencia, que a pesar del etnocidio, a pesar del colonialismo, a pesar de todo lo que se ha hecho durante 500 años por exterminar estos pueblos, permanecen vivos. Y ese es otro elemento de este Humanismo Mexicano.
Por el otro está el diálogo con Occidente, la llegada de los españoles, la llegada de los europeos que marca el inicio de la globalización en el mundo. Aquí hay un punto de encuentro, pero también el desarrollo de una experiencia propia.
Recupero solo un momento de la historia con Francisco Tenamaztle, rescatado por Miguel León Portilla, ese hombre que dirigió la Guerra del Mixtón, por cierto, ahí donde perdió la vida uno de los genocidas más grandes de la historia, Pedro de Alvarado; y este hombre busca la coexistencia pacífica entre los europeos y los americanos, bueno, entonces por los que no tenían ni corazón, ni razón y no eran ni siquiera seres humanos.
Y entonces, él viaja a España para entablar un diálogo con la Corte y con la reina y el rey de España y sin embargo, en el camino pierde el salvoconducto y total, que es encerrado, encarcelado, pero ahí dialoga con un personaje que va a ser muy importante en materia de los derechos de los pueblos, de la reflexión, que es Fray Bartolomé de las Casas.
Y en ese diálogo es donde se construye el pensamiento del derecho a los pueblos a ser libres, a tener su derecho a su desarrollo propio y a la coexistencia con los demás pueblos. Pero también, y lo dejo ahí, antes de Francisco de Victoria, ya Francisco Tenamaztle y Fray Bartolomé de las Casas reflexionan sobre este tema y bueno, este personaje que se olvidó en una cárcel en Sevilla, fue la simiente de lo que hoy son los derechos humanos y los derechos de los pueblos.
Entonces, ahí otro elemento más del Humanismo Mexicano que se adelanta, México siempre está a la vanguardia de las ideas, la vanguardia de las prácticas y por eso, me voy muy rápido porque creo que el tiempo ya se me acabó, pero solo diré tres cosas: la Independencia aporta el primer manifiesto social de la historia con Sentimientos de la Nación de Morelos, donde la lucha por la libertad política tiene que ser también la lucha por la emancipación humana, por las condiciones sociales.
El otro elemento que distingue y que hay que recuperar es el momento de la Reforma, la separación del Estado y la Iglesia, y la formación de instituciones nacionales para construir a los ciudadanos libres de México.
Esto nos distingue de toda América Latina, de todos los problemas que hay en América Latina, en Brasil, en Colombia, en fin, es porque no hubo ese momento de la separación de la Iglesia y el Estado. Es más, la idea de la República Federal de 1824, eso nos separa de toda la historia del estamento medieval que heredamos de la Colonia y que nos salvó de todas las situaciones que estamos viviendo de las oligarquías nacionales en América Latina que han impedido de forma violenta cualquier cambio hacia lo social y hacia la izquierda. De hecho, la monarquía duró hasta 1890 en Brasil, y todavía son las mismas familias las que gobiernan.
Y terminaría nada más diciendo, la Revolución Mexicana es una revolución que se adelantó a todas las revoluciones, incluidas las socialistas, planteando la utopía social, el derecho a la educación, una visión de democracia más allá de la instrumental, de elegir a los gobernantes como una filosofía de vida, como un modo de vida basado en el mejoramiento constante de la sociedad, otra vez un pensamiento social.
El Artículo 27 reconoce el derecho de los pueblos, a partir del Artículo 27 se reconoce que México es un pueblo hecho de pueblos, en plural, es una nación de pueblos. Y en ese sentido, al mismo tiempo, el derecho a la tierra, el arraigo a la tierra, el derecho de los pueblos originarios, y esto logra una excepción histórica: México es el único país del mundo donde la mitad de su territorio está en manos de los pueblos, ni los países socialistas tienen esta condición, porque pasa a manos del Estado, y aquí está en manos de las comunidades y de los ejidos. Podemos discutir la historia y todo lo que ha pasado con esto, pero esto es muy importante para construir un nuevo país, tenemos que tomar estos antecedentes.
Y terminaría diciendo que, con el Artículo 123 y los derechos de los trabajadores, se reconoce un nuevo actor social que tiene en común un instrumento de cambio y que el cardenismo consolida y desarrolla. La utopía cardenista finalmente hereda todas estas visiones de reparto agrario, de expropiación petrolera; pero, sobre todo el derecho del pueblo a decidir sobre su destino: la defensa de la soberanía nacional y de la soberanía económica.
Y diría, para todos los ambientalistas, que el primer gobierno ambientalista con una visión naturalista y conciencia social fue el cardenismo, que nos heredó la organización territorial más importante a partir de las áreas naturales protegidas, y, que en manos de los pueblos, le quitó a las empresas petroleras, papeleras, etcétera, y se las dio al pueblo.
Estas son las raíces, muy rápidamente, telegráficamente, de lo que es el Humanismo Mexicano, más toda la historia del Siglo XX de lucha social, académica y cultural que se ha dado por darnos un país libre, por derechos para todos. Y en fin, eso es lo que estamos construyendo hoy.
Gracias.